Las ficciones que se adelantaron a la pandemia
Décadas atrás, novelas y películas de ciencia-ficción o fantasía acercaron a la gente a situaciones similares a la que se vive hoy con el coronavirus. Esta vez, la realidad copió a la ficción
En 1981, el escritor estadounidense Dean Koontz publicó la novela The Eyes of Darkness (Los ojos de la oscuridad), sobre una mujer que luego de recibir extrañas señales, duda que su hijo haya muerto durante una excursión de la que se informó que todos los campistas, el guía y el conductor fallecieron por causas desconocidas. Aquellos mensajes que aparecen de la nada, llevan a la angustiada madre a emprender la búsqueda de su hijo, con la ayuda de un amigo. Pista tras pista, la protagonista de la historia llega a la conclusión de que el responsable de la posible muerte de su hijo es un arma biológica llamada, inicialmente, Gorki-400, pero rebautizada en 1989 como Wuhan-400, en alusión a la misma ciudad de China en la que casi cuarenta años después surgió el Convid-19, pandemia que hasta el presente se ha cobrado la vida de más de 9.300 personas y afecta a otras 227.000, en todo el mundo.
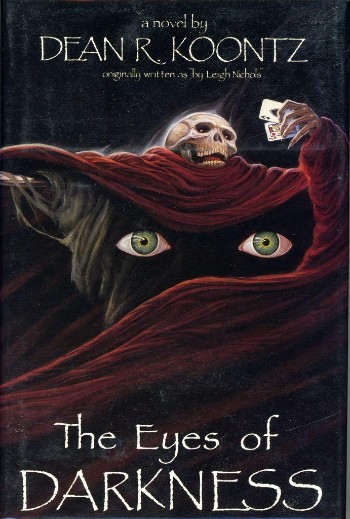
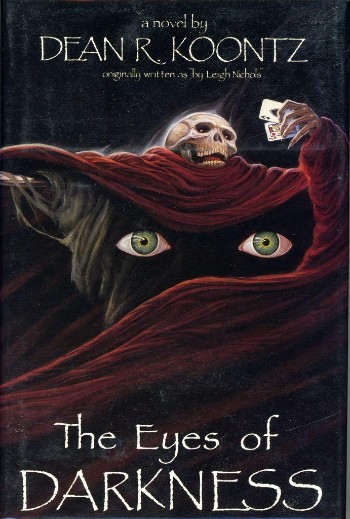
Novela "Los ojos de la oscuridad" de Dean Koontz (CORTESÍA)

¿Coincidencia? ¿Especulación? Como quiera que sea, la similitud en los nombres de la localidad china y del arma de destrucción masiva de la novela ha llevado a muchos a buscar en la obra de Koontz la posibilidad de un presagio. Los analistas menos esotéricos prefieren dejar a un lado la teorías especulativas y reflexionar sobre el poder de proyección o avizoramiento que la ciencia-ficción y la fantasía tienen cuando se trata de imaginar, desde la literatura o el cine, el devenir de la humanidad.
El doctor en Humanidades, ingeniero técnico electrónico, ingeniero en automática, máster en ingeniería biomédica, y máster en creación literaria, José Valenzuela (Terrassa, Barcelona, España, 1982), publica en la revista digital de cultura contemporánea Jot Down el artículo "Cómo la cultura popular me preparó para el coronavirus". En él escribe: "Las ficciones nos enseñan a explorar lo que no hemos explorado todavía, o que nunca exploraremos, o que ya exploramos hace tiempo y entendimos de otra manera. Esta suerte de simulaciones sociales nos pone en la piel de otras personas y nos obliga a sentir y pensar como ellas, y con ello nos empuja a realizar un importante aprendizaje vital con las lecciones que aprende(mos)".
Valenzuela da en el medio de la diana cuando recuerda que la creación artística sumergida en los códigos de la ciencia-ficción o la fantasía, bien sea en forma de obra literaria o cinematográfica, parte del sólido conocimiento de su respectiva época para poder extrapolar ciertas historias hacia el futuro. No se trata de que escritores y cineasta posean el don de la adivinación, pero sí de ser capaces de entender a profundidad su mundo y los derroteros por los que éste marcha.
El realizador austriaco Fritz Lang dirigió una de sus obras capitales, Metrópolis, en 1927, luego de haber visitado Manhattan tres años antes. En esta distopia del Expresionismo Alemán, el cineasta traslada a una urbe imaginaria el progreso arquitectónico y de ingeniería que representaban los rascacielos neoyorquinos, pero a la vez, su carácter pesimista lo llevó a plantearse que debajo de aquella ciudad resplandeciente, sublimada, millones de obreros eran explotados. Y aún hay más, cuando surge en la cinta una figura reivindicativa como la del personaje de María, que defiende la causa de los trabajadores y organiza una revuelta pacífica, el presidente-director de la ciudad recurre a la ciencia para buscar una solución. Solución que, finalmente, todo la forma de un robot capaz de adquirir la conducta y la fisonomía de María. Obviamente, Metrólopis debe mucho de su historia a las ideas marxistas de su guionista, Thea von Harbou, esposa de Lang.
La efímera utopía positivista surgida de la revolución industrial también dio origen a grandes obras como 1984, de George Orwell, y Tiempos modernos, de Charles Chaplin.

Película "Contagio", de Steven Soderbergh (CORTESÍA)
Pero volviendo al tema que nos trajo a esta disertación, con el progresivo deterioro de la salud humana y la aparición de poderosas enfermedades creadas en laboratorios, de veloz propagación y efectos letales, escritores y directores de cine se han dado a la tarea de imaginar realidades ficticias más allá de las verdaderas. Vuelven a mirar al futuro como el escenario definitivo de los males de hoy.
En su relato de ciencia-ficción, The Colour of Outer Space (1927), el escritor estadounidense H. P. Lovecraft cuenta la historia de un ingeniero que es asignado para construir un embalse en el remoto pueblo de Arkham. Al llegar al lugar, el hombre descubre que hay allí un terreno con características diferentes a la del resto. Un habitante le explica que en ese sitio, hace mucho tiempo, cayó un meteorito que desde el fondo de un estanque emanó un "veneno" (¿virus quizás?) que una vez inoculado generaba mutaciones, cambios de color y olores desagradables en plantas, árboles y humanos, que terminaban siendo aislados de la sociedad hasta enloquecer y morir de manera trágica.
"A diferencia de los creadores de género fantástico, algunos escritores optaron por dar un toque más realista a sus virus novelescos. Zona caliente de Richard Preston fue documentada a partir de los brotes reales de ébola y marburgo que tuvieron lugar durante los años ochenta en el centro de África. Como resultado tenemos una obra de suspense capaz de retratar con gran fidelidad tanto la ciencia tras el virus como sus efectos en las sociedades que se vieron afectadas, lo que a veces es peor. La película Estallido jugaba en la misma liga. Nos trasladaba desde el Zaire de los años sesenta y una supuesta erradicación de un extraño virus hasta treinta años después, con una reaparición estelar de nuestro agente infeccioso. Un virus que además tenía ganas de viajar y lo hacía a bordo de un mono que acababa pisando suelo norteamericano. Ya podemos imaginar el resultado: contagio inicial, extensión del virus, amenaza de pandemia, científico salvador, todo arreglado hasta el siguiente susto", escribe en su articulo Valenzuela.
La idea acá no es enumerar la inmensa cantidad de obras literarias y películas que fabulan alrededor de una humanidad amenazada por virus. Vivimos en el reino de los virus, los que afectan la salud y los que hacen lo propio con los sistemas informáticos. Obras sobre el tema nunca faltarán, sobre todo en estos tiempos de enfermedad. 28 días después (Danny Boyle), 12 monos (Terry Giliam), Contagio (Steven Soderbergh) y Flu (Kim Sung-su) -la más reciente de las mencionadas-, así como autores de la talla de Albert Camus (La peste), Philip Roth (Némesis), Stephen King (Apocalípsis) y José Saramago (Ensayo sobre la ceguera), entre otros, dieron y seguirán dando al publico, su personal visión de las pandemias que, en la mayoría de los casos, parecen estrategias de control social...
Mientras tanto, quédese en casa y emplee la cuarentena para hacer lecturas de esta realidad -la del coronavirus- poco histéricas y más reflexivas.
@juanchi62
Siguenos en
Telegram,
Instagram,
Facebook y
Twitter
para recibir en directo todas nuestras actualizaciones


